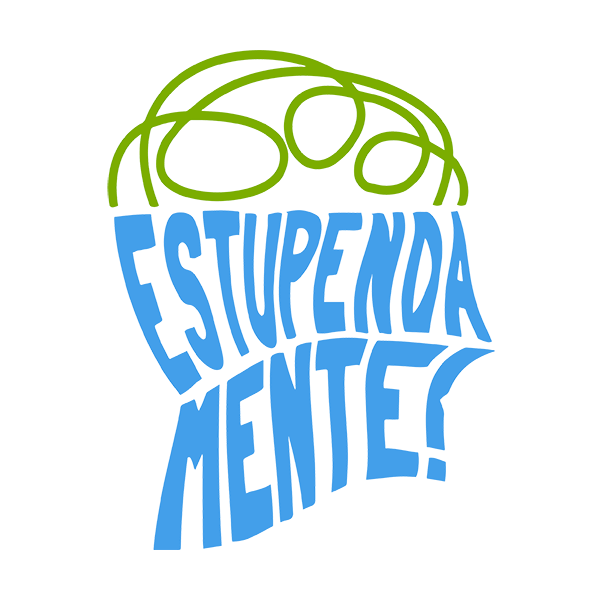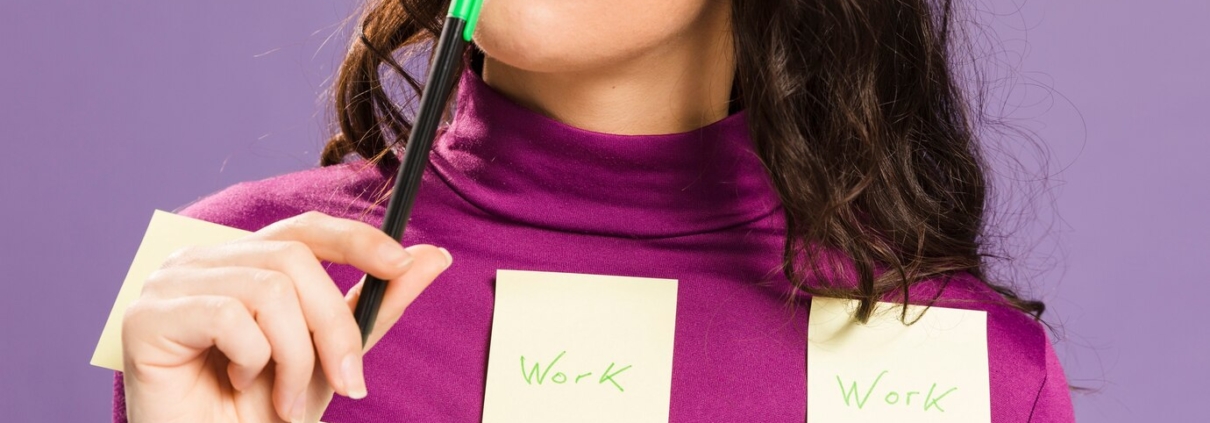¿Qué es el mankeeping?
En los últimos 30 años se han desarrollado estudios que muestran que las redes sociales de los hombres se han reducido significativamente en comparación con las mujeres. El hecho de que existan menos relaciones cercanas entre hombres puede hacer que algunos hombres dependan, en gran medida, de las relaciones con las mujeres, específicamente las relaciones románticas, para el apoyo emocional en formas que no siempre son totalmente recíprocas.
Específicamente, el mankeeping se define como el trabajo que las mujeres realizan para compensar las pérdidas en las redes sociales masculinas y reducir la carga del aislamiento masculino en las familias, el vínculo heterosexual y los hombres.
Tres postulados sustentan esta teoría:
- Las mujeres tienden a brindar mayor apoyo emocional a los hombres que no lo reciben en otras partes.
- La provisión de este apoyo por parte de las mujeres es una forma de trabajo.
- Las mujeres experimentan una carga en su tiempo y bienestar cuando este trabajo no es equitativamente recíproco.
Muchos sistemas de apoyo social masculino se centran en el “romance” y, menos hombres que mujeres, reportan una apertura emocional regular e intimidad fuera de los vínculos románticos heterosexuales.
Las conductas de mankeeping
Pueden manifestarse cuando las mujeres se convierten en las únicas confidentes de los hombres. Para sus amigos, novios, maridos y familiares varones, las mujeres pueden enfrentarse a una mayor carga de escuchar, empatizar y estar pendientes de los hombres de maneras que no son totalmente recíprocas.
El mankeeping puede implicar gestionar las interacciones sociales en nombre de los hombres.
Una mujer podría sugerir a su pareja que quede con amigos o una chica podría facilitar una salida en grupo para ayudar a su novio a conectar con otros hombres. La sugerencia de una madre de que su hijo contacte con sus amigos se ajusta a esta definición.
Pedir a los hombres que contacten con otras fuentes potencialmente viables de apoyo social se alinea con esta definición de mankeeping. En esta misma línea, el trabajo realizado para animar a otras personas a brindar apoyo a los hombres es mankeeping, como una mujer que le recuerda a un amigo que contacte con otro amigo hasta que ambos se vean.
Finalmente, el mankeeping se refiere específicamente al trabajo emocional que no es totalmente recíproco y potencialmente oneroso.
En esta administración desigual del apoyo social, esperamos que el mantenimiento tenga un costo ya sea de tiempo, autonomía o bienestar.
Existen investigaciones que respaldan la afirmación de que el trabajo emocional desigual en las relaciones románticas o entre personas del mismo género tiene efectos negativos en las mujeres.
Estos efectos se han establecido en tres áreas: la experiencia de las mujeres en la relación, su salud mental y su tiempo y participación en otras actividades fuera del matrimonio y la familia. En las parejas donde las mujeres dedican más trabajo emocional que los hombres, los matrimonios heterosexuales tienen más probabilidades de terminar en divorcio. Las mujeres, pero no los hombres, experimentan menos sentimientos de amor y más sentimientos de conflicto en las relaciones donde el trabajo emocional es desigual.
El trabajo emocional contribuye negativamente al bienestar psicológico del trabajador, especialmente cuando quien lo realiza es una mujer en nombre de un hombre, y cuando quien lo recibe presenta problemas de salud mental.
Todas las relaciones intergénero entre hombres y mujeres son posibles espacios para la mankeeping, incluyendo las relaciones entre madres e hijos o entre amigos y amigas. Su relevancia en diferentes tipos de relaciones probablemente se deba a los mayores niveles de seguridad psicológica que experimentan los hombres al compartir sus problemas personales.
Por supuesto, no todas las parejas heterosexuales ni las amistades entre personas de sexo opuesto están sujetas al mankeeping. De hecho, existen muchas relaciones en las que los hombres realizan una parte considerable del trabajo emocional en nombre de las mujeres y de otros géneros; y existen muchos más vínculos en los que tales comportamientos son equitativos y mutuamente gratificantes.
Es probable que las mujeres incrementen sus conductas de manutención cuando tienen pareja o están conectadas socialmente con hombres con pocos confidentes cercanos y que las disminuyan cuando las necesidades sociales de los hombres se satisfacen en una gama diversa de individuos.
Existen avances interesantes que se relacionan con programas que sitúan a hombres en diálogo con otros hombres sobre las condiciones de sus vidas. Este trabajo permite a los hombres satisfacer sus necesidades socioemocionales sin crear nuevas formas de trabajo emocional para las mujeres.
En el Reino Unido y Estados Unidos, una creciente tendencia de «círculos de hombres» busca llenar los vacíos en las redes sociales masculinas, a la vez que derriba las barreras que las normas masculinas imponen a la formación de vínculos. MensGroup, Men’s Circle y Beyond Equality son algunos de los grupos que intentan reunir a los hombres en espacios sociales animándolos a participar y aprender a responder a la apertura emocional con otros hombres, a la vez que critican el patriarcado como principal fuente de conflicto masculino y exponen las experiencias negativas de las mujeres con hombres que apoyan formas dominantes de masculinidad.
https://psycnet.apa.org/record/2025-35803-002

Laura Santi
Psicóloga Sanitaria (Col. AN10267). Área de Adicciones químicas y psicológicas y de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) del Centro Sanitario ESTUPENDAmente! en El Puerto de Santa María (Cádiz).